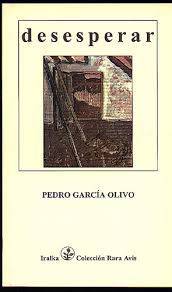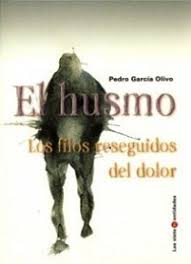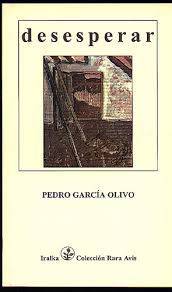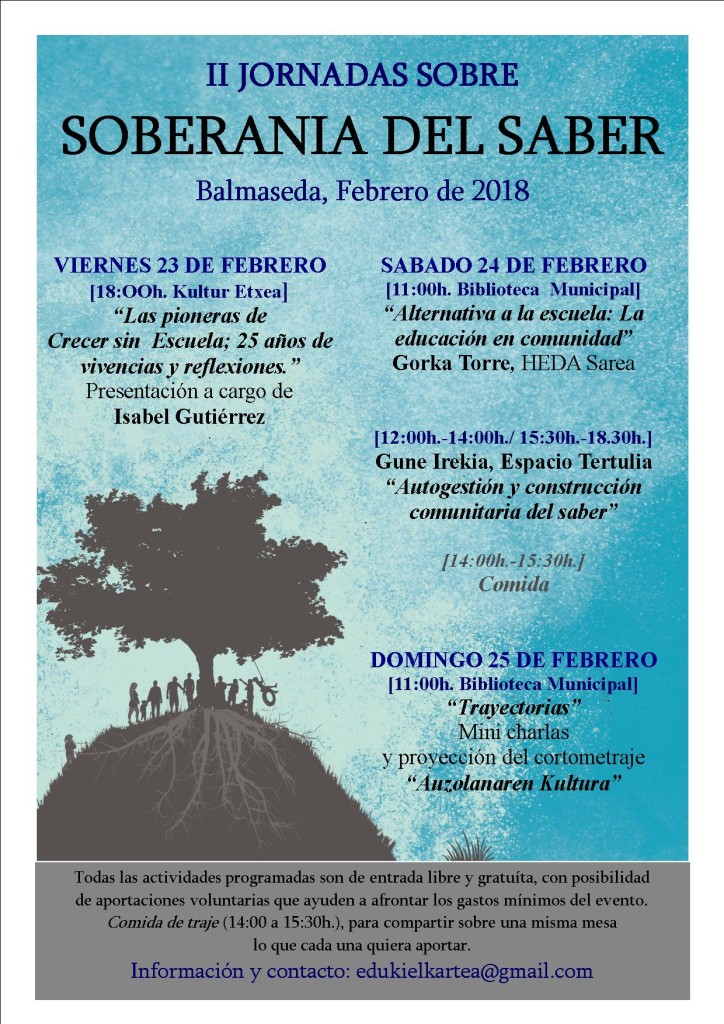[ Pedro Garcia Olivo-
k utzitako testu bikaina ]
POCILGA LITERARIA
Fragmentos en defensa de la no-escritura
1) Gracia de bufón
No espero nada de la literatura -a ella tampoco le cabe esperar mucho
de mí. Me considero inmune a toda esa engañifa de “la buena
escritura”. La figura, clásica o moderna, del escritor de
talento me parece odiosa (y, a la vez, cómica, con un deje de
patetismo que forma casi parte de su gracia de bufón). Detesto el
gran mundo corrompido de los autores de renombre casi tanto como el
mundillo lastimero de los escritores en busca de prestigio. Me repele
la idea de que pueda existir una crítica literaria que no mueva a risa y
un mercado de la obra de arte que no atufe a pocilga.
Sin embargo, no escribo.
2) Bajarle Los Humos A La Literatura
No debo tener mucho que decir, ya que insisto una y otra vez en los
mismos temas. Y acabo, al final, escribiendo lo mismo. La
escritura desesperada se caracteriza por una absoluta pérdida de fe en
sí misma. En este sentido, y por oposición a la escritura dominante
-discurso satisfecho de sí, pagado de sí, inebriado de amor
propio-, puede concebirse como no-escritura.
Ya no se presenta como llave de la verdad, ventana abierta a lo
desconocido, a lo misterioso, instancia de revelación de la esencia
de las cosas y de los hombres, exploradora, inquisitiva,
indagante, luz que se arroja sobre alguna penumbra, sobre alguna
oscuridad, mirada que escruta, que investiga, que descubre;
tampoco sitúa a su autor en un pedestal de talento, en una tarima del
saber, en una cumbre de inteligencia o, al menos, de
imaginación, administrador de la belleza, artífice del deleite de la
lectura, encantador de serpientes, brujo, hechicero, mago,
narciso pedantorro.
Desublimada, la escritura ya no espera nada de sí misma, y no tiene
por qué hablar bien de su forjador. El escritor desesperado,
consciente de su patetismo, de su flojera, hace lo que puede con
los medios de que dispone, y no pretende grandes cosas. Nada tiene
que enseñar a nadie, nada que hacer por nadie. Ni alumbra verdades,
ni reparte placeres. Tampoco se ama a sí mismo a través del supuesto
valor de lo que escribe. De hecho, la cuestión del valor le
interesa aún menos que las expectativas penosas de los lectores.
Escribe por debilidad, por flaqueza, por no ser capaz de callar,
acaso por alguna tara, alguna grave deficiencia de su carácter, por
enfermedad, por propia miseria espiritual, por no tener nada mejor
ni peor que hacer, por vicio, por estupidez, por cobardía. Y su
escritura, que cuenta muy poco para él mismo, nada debe valer para
el lector.
Como una piedra arrojada por una mano cualquiera, ahí están mis obras,
perfectamente inútiles. Como un hombrecillo que trabaja para alimentar a
su familia, y un día morirá y se acabará el hombrecillo, aunque no el
trabajo ni la familia, aquí estoy yo, absolutamente irrelevante.
Desesperado y feliz, sin nada que aportar a nadie, como un pastor
arcaico en medio del monte contemplando sus ovejas; irrelevante e
inútil, seguro de que no está en mi poder haceros daño, a salvo de
influir sobre lectores aún más débiles que yo, incapaz de convenceros de
nada; inservible, accidental como la circunstancia de haber nacido,
vacío, ligero, hueco, hoja que arrastra el viento, con muy pocas
mentiras a las que aferrarme, viviendo por instinto como los animales;
hostil, odiador, enemigo.
3) Escribir Envilece, Degrada, Inmoraliza
Repelencia de escribir una novela, lo mismo que de obedecer. La
escritura es obediencia. Qué bien entiendo ahora a Artaud, incapaz
de escribir; y a Bataille, incapaz de razonar. Qué bien me
entiendo, incapaz de obedecer.
El gremio de los escritores tiende a sorprendernos con las más
diversas fisonomías: rostros de amargura, de lucidez tópica, de
cinismo facilón; rostros de niños grandes, y de viejos prematuros;
rostros sesudos, rostros frívolos; rostros de enigma prediseñado
por la industria de la imagen, y también de fabricación propia, poco
menos que “casera”; rostros de enloquecida cordura y otros de
locura razonable,…
Pero nunca descubriréis, en ese círculo, una forma de mirar tan
pura, limpia de interés y de ambición, unas facciones tan
despejadas, grávidas de palpitante y desnuda quietud, que sugieran
sencillamente “libertad”.
En ningún momento produce un escritor la impresión de autonomía, de
ese bastarse a sí mismo y ser capaz de prescindir de nosotros que delata
al verdadero hombre libre. Acaso porque la escritura fue un engendro
del mercado, bastarda de la tiranía; o bien porque la auténtica
libertad fructifica en el anonimato. Acaso porque todavía no conocemos
lo que debe ser una escritura absorta en sí misma, pendiente sólo de
sí misma. O, simplemente, tal vez porque el escribir envilece,
degrada, inmoraliza.
4) Navíos Sin Destino
Hay otra cosa que me irrita de los escritores y, sobre todo, no
soporto de mí mismo cuando escribo: el aire de suficiencia, la pose
de sabiduría que acompaña a este ejercicio inútil del monólogo sobre el
papel. Parece como si el hecho de que nadie pueda rebatirnos mientras
escribimos engendre la ilusión de que nos hallamos realmente cerca de la
Verdad, o de que nos distingue del común de las gentes cierta especie
de talento, determinada agudeza de la mirada, alguna clase de
brillo cuanto menos…
Esa ilusión despliega a su vez las velas de los navíos sin destino de
la egolatría, la presunción, el narcisismo. ¡Menudo tufo a
vanagloria, el de cualquier escritor! ¡Cómo apesto!
5) Aunque Se Diga La Verdad, Esa Verdad Tiene Atadas Las Manos
Lo verosímil se mezcla en mi espíritu con lo inverosímil. Es mi
pensamiento una tierra estremecida donde lo sostenible cohabita con lo
insostenible. Capaz de ser frío, de pensar con gravedad, lo más
serio que termino haciendo es desacreditarme a mí mismo y reírme de mis
escasas y nada originales ideas.
Basilio, quien fuera mi compañero en el pastoreo, en cambio, se
conserva de una pieza. Hombre antiguo, habla poco y como si en cada
una de sus muy meditadas observaciones estuviera comprometiendo toda su
dignidad como persona. No miente. No exagera. Hombre de palabra,
su decir cuenta lo mismo que un documento ante notario: pesa todo lo
que puede pesar un discurso ayuno de dobleces. Habla tal si, sobre
el mármol, cincelara un epitafio. Su acento se asemeja al del
aforismo, al de la sentencia. Y diría que sus frases se disponen
como cielos de tormenta sobre un mar calmo de silencio. Despliega el
mismo rigor ante cualquier asunto -ningún objeto de conversación que
por un momento secuestra la atención de una persona le parece frívolo.
Restituye así el verdadero sentido de la comunicación, su utilidad.
E involucra todo su ser en la verdad de lo que dice. Compra y vende
de palabra, y exige del otro la misma absoluta fiabilidad de que hace
gala en sus tratos. Si una persona lo engañara, faltara a su
palabra, hablara en broma sobre una cuestión para él decisiva o se
contradijera a cada paso, Basilio la borraría por completo de su
mundo, apenas sí recordándola como lo fastidioso de un mal sueño, un
tropiezo irrelevante de la realidad. No entiende a los hombres que no
están hechos de silencio y de renuncia. No comprende cómo se puede
hablar sólo para llenar el hueco del tiempo. No sabe lo que es una
conversación de circunstancias. Y no responde a todo el mundo:
únicamente toma en consideración las interpelaciones de aquellos seres
que le merecen respeto, que de alguna manera se han ganado el derecho a
dialogar con él. Administra el lenguaje como si fuera un bien escaso y
carísimo. No despilfarra expresiones. El peor defecto que sorprende
en sus semejantes es que “hablan demasiado”. Cuando se entabla
con él una conversación, el ritmo no es el de la charla habitual:
escucha atentísimo, como si le costara trabajo entender lo que se le
dice; inmóvil, casi hierático, medita después un rato ante su
interlocutor; finalmente, contesta, muy despacio, repitiendo dos
veces su aseveración -diría que una para escucharse y otra para ser
escuchado. Si supiera leer, odiaría la poesía, por lo que arrastra
de afectación y empalago; y detestaría la novela, por su
sometimiento a la ficción. Si supiera leer, no leería. Se tiene la
impresión de que para él la palabra es, muy concretamente, aquello
que quizá siempre debió ser y hoy ya no está siendo: un instrumento,
un medio, una herramienta de la necesidad…
Su concepción del lenguaje no deja así el menor resquicio ni para la
demagogia, sobre la que se asienta el discurso político; ni para la
seducción, en la que se basa la literatura. Se halla, por tanto, muy
lejos de Artaud, que proponía “usar el lenguaje como forma de
encantamiento”. La palabra, para él, como una romana, como un trillo,
como la guadaña, sirve para lo que está hecha y nada más.
Quiero decir con esto que desliga el asunto del lenguaje del problema
de la esperanza. El discurso político se fundamenta en la esperanza de
que puede haber una “toma de consciencia”, una “conversión” del oyente
-cierta eficacia sobre el receptor, que se vería impelido a obrar,
impulsado a intervenir en la contienda social siguiendo una línea
determinada. Proselitismo y acción corren de la mano en este caso. La
palabra ha de convencer (“iluminar”) y empujar (“movilizar”). Sin la
esperanza de ese efecto, el discurso político carece de sentido. Por
añadidura, se deposita también la fe en la “verdad” del relato; se
espera mucho de ese compendio de certidumbres que habría de rearmar la
voluntad de progreso de la Humanidad. La crisis actual del relato de la
Liberación, fundado según parece en una cadena de verdades irrebatibles,
muestra el absurdo de esa doble esperanza. Operan fuerzas exteriores al
lenguaje, independientes del discurso, capaces de aniquilar su supuesto
potencial conscienciador y movilizador. Aunque se diga la verdad, esa
verdad tiene atadas las manos; llegando al hombre, no le hace actuar. De
ahí el fracaso de la demagogia, aún en su vertiente revolucionaria…
El discurso literario se apoya a su vez en una esperanza aún más vana:
la de que exista una clave universal del disfrute y un criterio absoluto
del valor. Y no merece la pena insistir en que eso que llamamos “arte”,
engendro sospechoso de intelectuales, funciona y circula exclusivamente
por canales de élite, diciendo poco o nada al público “no ilustrado”.
Por otra parte, no contamos en modo alguno con la menor garantía de que
la “buena literatura” (si la hay) sea la misma que se inscribe en la
tradición culta, oficial, dominante. Cuestionada también la
justificación del discurso de seducción, sólo le queda a la palabra la
tarea humilde, deslucida, que le confiere Basilio: servir a los hombres
en sus asuntos rutinarios. Y no cosquillearlos de placer o educarlos en
no sé qué esplendentes verdades redentoras…
Desinflado, el lenguaje recupera su antiguo valor pragmático. Basilio
habla para comprar, vender, cambiar, pedir o prestar auxilio. El resto
de su vida se halla envuelto en el silencio. A mí me dirige la palabra
como si me hiciera un favor. Y se rebaja a departir conmigo, patético
charlatán sin cura, movido por un elemental sentido del socorro mutuo:
hoy por hoy, ésa es la ayuda que recabo y que su humanidad no me niega.
Si divaga ante mí, es por un problema mío de debilidad e inconsistencia.
6) Gran Odiador
Debo ser un charlatán, puesto que me encuentro tan a gusto entre las
palabras. Un charlatán enfermizo, ya que, a la vez, las odio más
que a nada en la tierra. Y nunca descarté la posibilidad de estar
loco, pues hablo a solas, al vacío, ni siquiera a mí mismo.
Lo que menos soportaba de la Enseñanza no era el hecho de tener que
tomar la palabra, sino la circunstancia de que esas palabras fueran
inmediatamente oídas. Una de las cosas que más detesto de la
literatura y su mundo es la existencia del lector. Me parecería
perfecta si también ella hablara vacío. Nada tendría que objetar a una
escritura que no se firmara, absolutamente anónima, y que
permaneciera por completo a salvo de ser leída. Pero eso no es
escribir.
Si no hay un hombre pedante, vanidoso, soberbio, que se mira sin
descanso el ombligo, y otro encandilado, fascinable, disponible,
que le profesa estúpida admiración (todo admiración es estúpida),
y quiere también echarle un vistazo a ese ombligo ajeno, entonces no
hay literatura, no hay escritura.
Por ello, lo mío, sin lector y con un autor que se desconoce, será
siempre un no-escribir. ¡Cuánto deberíamos aprender de esos
escritores anónimos de libros que se han perdido! Ellos son mis
inspiradores. A ellos dedico esta no-escritura.
El pensamiento no es lo mío. No lo practico. Cojo y dejo las ideas como
conversaciones de parada de autobús, y con tan poco respeto hacia su
pretensión de verdad que a veces me hundo en la contradicción y en la
incongruencia. Todas las teorías me seducen unos segundos, y después me
cansan. Estoy harto, incluso, de este dar vueltas mío en torno al
desesperar.
Mi odio al Estado no es una idea: es un sentimiento que me entró por lo
ojos antes de que intentaran enseñarme a usar el cerebro. Mi odio a la
burguesía es también un sentimiento, pero éste me entró por el sudor del
cuerpo, mientras el sádico de mi primer patrón se echaba una siesta
surestina delante mismo de nosotros, sus trabajadores adolescente,
borrachos y extenuados. Mi odio a la cultura es biológico, una reacción
del organismo al exceso de saberes que me han administrado hasta hacerme
perder la inteligencia natural y el conocimiento espontáneo.
Y mi odio a la escritura puede tomarse como una manía de viejo chiflado
que olfatea algo podrido allí donde otros aspiran no sé qué fragancia
embriagadora. En otra parte hablé de “husmo”: hedor a carne en
descomposición.
Fuera de esto (y dejando a un lado la repelencia que siento hacia el
hombre; no ya odio, sino desprecio y asco), no hay en mí ninguna
constancia, ninguna fijación de la reflexión, nada mental permanente. A
menudo, me defino como un gran odiador, boca enemiga.
7) Tierras Casi Inhóspitas
Debo escribir por atavismo, ya que no creo en la literatura. Lo más
importante de estos últimos años, en lo tocante a mi espíritu: ya no
necesito preservar ante el espejo (no sé si mío o de todo el mundo;
igual da si roto, empañado o deformante) una imagen de mi vida
digna y sin mácula. No me es preciso estar orgulloso de lo que hago.
Ya no me empeño en mantener un buen concepto de mis obras. Desesperé.
Mi desesperación no provino de la experiencia de la derrota -nunca me
sentí vencido. Nada tiene que ver con la amargura: ¡soy tan feliz!
El modo mío de haber dejado de esperar se forjó en tierras casi
inhóspitas, enemigas de lo abstracto y de lo ilusorio; se fraguó con
el descubrimiento conmocionante de extraños seres marginales y ante la
turbadora lección de la muy inteligente vida animal.
8) Tan Sucia Poquita Cosa
Había decidido escribir una novela a propósito de un pastor antiguo.
Acerca, también, de otros seres desconcertantes que merodean por
las aldeas, diríase que escapados de la historia y de la racionalidad
moderna. Pero la literatura es tan falsa, tan miope, tan lisa,
tan sucia poquita cosa, que pronto desistí de empotrar a mi amigo en
el tapial indecoroso de un relato de género…
Por otra parte, casi lo mismo que reprocho a la labor literaria afecta
a su vez a los modos de nuestro raciocinio: no sé muy bien qué es lo
que nuestra rotosa y mezquina Razón tiene que discernir en un hombre
como ese cabrero, pero descubra lo que descubra, maquine en su
contra lo que maquine, jamás le hará justicia ni tampoco el menor
daño. Lo convertirá en un esquema casi abstracto, en un prototipo
desangelado, en el blanco enorme de media docena de etiquetas
desgastadas y devoradoras, arrojadas como dardos y perdidas por el
camino, y nada más…
Intuyo, sin embargo, lo que mi vecino hace cada día con esa ínfima y
polvorienta Razón: enlatarla en sus oxidados botes de conserva, con
sumo cuidado, y dispersarla por la cambra para que se ocupen de ella
la humedad y los roedores.
9) Tiempos Que Vivimos Sombríamente
Me había propuesto, alcanzado este punto, llevar a cabo una
reflexión sobre el valor de la presente escritura en los tiempos que
vivimos sombríamente. Pero mejor lo dejo para vosotros. La cuestión
del valor permanece demasiado unida a la de la esperanza. No me
interesa. “Confieso que no tengo el concepto del valor de mis
obras”, escribió Pessoa. Por mi parte, “todo lo que he hecho a
lo largo de mi vida ha sido perfectamente inútil; no espero otra cosa
de mi escritura”. Hay quienes escriben para la mayoría; otros,
para unos pocos; algunos, para ellos mismos. Yo no escribo.
Lo que sea esto, no vale ni para importunar al silencio. A mí no me
sirve; tampoco a vosotros.
10) Acto Sin Metáfora
La angustia de no saber qué escribir a continuación, como la de no
prever qué ocurrirá el día de mañana, se disipa sola, sombra que
borra la tormenta, diría que por un arrebato de este cerebro mío
descentrado; y nada en el párrafo que acabo de redactar resultaba
(al menos para mí) previsible en la secuencia de textos que lo
antecedía.
Por eso, en mi caso la escritura no evoca lo organizable de un
periplo, una estancia en tierra extraña, esa administración de lo
levemente inesperado en que se cifra el placer frío y desvaído del
viajar. La concibo, mejor, como acto sin metáfora. En realidad,
la escritura, para la que no hallo imagen, deviene muy nítidamente
como alegoría (única) de mi vida. La escritura de mi
existencia.
11) Decir Que Yo Era Uno De Los Medios De Que Disponía La Literatura Para Deshacerse,
Arma Con La Que Podría Suicidarse
A veces pienso que en este trabajo, como en la mayor parte de los
anteriores, sólo abordo un tema, obsesión de fondo en relación con
la cual todo es secundario, marco, aparejo, esqueleto: el tema
del escribir, lo que sea mi escritura. Y puedo estar apuntando de
alguna forma que ella sí que es superflua, accesoria, ella sí que
pertenece al mundo de los recursos.
De más en mi existencia, prescindible como todo objeto, puedo
representarme mi escritura como un útil para tristes fines,
herramienta rota para la reparación de lo patético. De sobra, por
un lado; y, por otro, desdichadamente necesaria. No sé… En
otro tiempo, me gustaba decir que yo era uno de los medios de que
disponía la literatura para deshacerse, arma con la que podría
suicidarse. Ahora digo que no escribo, como si yo fuera el
suicidado y ella me hubiera deshecho…
¿Es mi vida un recurso literario? Sé que, durante años, lo fue.
Y me temo que, quizá a lo largo de ese mismo periodo de tiempo, la
literatura fue para mí un recurso existencial. Ahora, no escribo.
Esto no es escritura. ¿Dónde está, en estas palabras, lo
accesorio, y dónde lo esencial? Un saco de palabras, siempre lo
fui. “Palabras, palabras, palabras que me ahogáis; tengo sed de
otra cosa”, escribió Bataille. Desde luego, no es mi caso.
Siempre me escondo detrás de las palabras, lo mismo cuando escribo que
cuando pienso. Si no me escondiera, no sería lo que soy. No me
sería. ¿Cómo se puede escribir y decir al mismo tiempo la verdad?
¿Se puede? No, creo que no. La verdad no está hecha de palabras.
Las palabras dicen que yo soy Pedro García Olivo. Sin embargo,
yo, que conozco mejor que nadie a ese Pedro, me desconozco
profundamente a mí mismo. Saquito.
12) El Fantasma De La Identidad
Aparte de robar, dejarme la piel jornalera en los bancales, dar
clases, publicar artículos, practicar el contrabando, presumir de
“solidario” en Centroamérica, escribir cosas como éstas, llevar un
hato de cabras, labrarme un bio-reducto para la libertad en el Alto y
luego dejarlo por un dictado del corazón, ya no he hecho mucho más en
la vida…
Habiendo ejercido de ladrón, asalariado, profesor, articulista,
mafioso, cooperante, escritor, cabrero y campesino de
subsistencia, no fui nada de eso. En parte, porque todo lo hacía
mal y lo hacía sólo por hacerlo. Y en parte porque el fantasma de mi
identidad no responde al nombre de un oficio o de una actividad.
Desesperado, del mismo modo que no escribo, no trabajo. Y, aunque
“soy”, eso que soy no es decible. No soy un escritor, y esta es una
no-escritura…
[A partir de “Desesperar”]
http://www.pedrogarciaolivo.wordpress.com
Buenos Aires, 28 de enero de 2018